John 5:17-30
 En el Evangelio de hoy vemos a Jesús como juez, mostrando misericordia y amor. Es difícil leer dos páginas de la Biblia—en el Antiguo o Nuevo Testamento—y no encontrar el lenguaje del juicio divino.
En el Evangelio de hoy vemos a Jesús como juez, mostrando misericordia y amor. Es difícil leer dos páginas de la Biblia—en el Antiguo o Nuevo Testamento—y no encontrar el lenguaje del juicio divino.
Pensemos en el juicio como una especie de luz, que revela tanto lo positivo como lo negativo. Las cosas hermosas se ven aún más hermosas cuando la luz brilla sobre ellas; las cosas feas se ven aún más feas cuando salen a la luz. Cuando la luz divina brilla, cuando el juicio tiene lugar, algo como un amor real se libera.
Alguien podría evitar ver al médico durante años, temeroso de descubrir alguna enfermedad o eventual fatalidad. ¡Pero cuánto mejor para ti es hacerlo, aun cuando el médico pronuncie un “juicio” severo sobre tu condición física!
Y esta es la razón por la cual el juicio es una actividad propia de un rey. No es el ejercicio de un poder arbitrario, sino más bien el de un amor real.
Todos somos hijos amados por Dios. No hay ninguna maldición sobre nuestra vida, sino solo una bondadosa palabra de Dios, que ha creado nuestra existencia de la nada. La verdad de todo es esa relación de amor que une al Padre con el Hijo mediante el Espíritu Santo, relación en la que nosotros somos acogidos por gracia. En Él, en Jesucristo, nosotros hemos sido queridos, amados, deseados. Hay Alguno que ha impreso en nosotros una belleza primordial, que ningún pecado, ninguna elección equivocada podrá nunca cancelar del todo. Nosotros estamos siempre delante de los ojos de Dios, pequeñas fuentes hechas para que brote agua buena. (Audiencia general, 14 junio 2017)
Lea, Santa
Viuda, 22 de marzo
Martirologio Romano: Conmemoración de santa Lea, viuda romana, cuyas virtudes y cuya muerte recibieron las alabanzas de san Jerónimo († c.383).
 Breve Biografía
Breve Biografía
De «la santísima Lea», como la llama san Jerónimo, sólo sabemos lo que él mismo nos dice en una especie de elogio fúnebre que incluyó en una de sus cartas. Era una matrona romana que al enviudar – quizá joven aún – renunció al mundo para ingresar en una comunidad religiosa de la que llegó a ser superiora, llevando siempre una vida ejemplarísima.
Estas son las palabras insustituibles de san Jerónimo:
«De un modo tan completo se convirtió a Dios, que mereció ser cabeza de su monasterio y madre de vírgenes; después de llevar blandas vestiduras, mortificó su cuerpo vistiendo sacos; pasaba las noches en oración y enseñaba a sus compañeras más con el ejemplo que con sus palabras».
«Fue tan grande su humildad y sumisión, que la que había sido señora de tantos criados parecía ahora criada de todos; aunque tanto más era sierva de Cristo cuanto menos era tenida por señora de hombres. Su vestido era pobre y sin ningún esmero, comía cualquier cosa, llevaba los cabellos sin peinar, pero todo eso de tal manera que huía en todo la ostentación».
No sabemos más de esta dama penitente, cuyo recuerdo sólo pervive en las frases que hemos citado de san Jerónimo. La Roma en la que fue una rica señora de alcurnia no tardaría en desaparecer asolada por los bárbaros, y Lea, «cuya vida era tenida por todos como un desatino», llega hasta nosotros con su áspero perfume de santidad que desafía al tiempo.
Ser como Jesús, para que se manifiesten las obras del Padre
Santo Evangelio según san Juan 5, 17-30. Miércoles IV de Cuaresma
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Cristo, Rey nuestro.
¡Venga tu Reino!
 Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Señor, Padre bueno, Tú me conoces profundamente, sabes cuánto deseo amarte y que seas amado, por eso estoy aquí, para dejarme hacer por ti. Te bendigo por permitirme estar en tu presencia en este momento de oración, confío en tu acción. Háblame según tu corazón. Te ofrezco esta oración por la instauración de tu Reino y por… (di aquí alguna intención que tengas), te pido que tus obras se puedan manifestar en mí.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 5, 17-30
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: « ». Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo: porque no sólo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: «Os lo aseguro: El Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre.
 Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro: Quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque, igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz: los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida; los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo; según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió».
Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro: Quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque, igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz: los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida; los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo; según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió».
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Me dices: “El Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre”. Sí, Jesús, tú pudiste obrar grandes cosas porque no hacías nada por tu cuenta. Todo brotaba de tu unión con el Padre, de lo que veías en su corazón.
En la intimidad de tu oración descubrías su querer, sus deseos de salvación para los hombres, su urgencia por instaurar el reino. Ahí tu corazón se hacía uno con el del Padre y desde ahí brotaba toda tu acción.
Conoces el celo de mi corazón, yo también quiero entregarme como Tú, por el Reino. Quiero que Dios pueda actuar a través de mí. ¡Que realice su Reino en mí! Entonces llévame, como Tú lo hacías, a esos momentos de intimidad con Él. Enséñame a privilegiar momentos de oración en los que pueda aquietarme para escucharlo, para acogerlo, para dejarme hacer. Porque “yo nada puedo por mí mismo” y no quiero “buscar mi voluntad sino la voluntad del que me envía”.
 En la oración, me vas conformando contigo. Unidos me enseñas a vivir para la Voluntad del Padre. Ahí enfrentamos las luchas para ceder mi voluntad a la tuya, mis criterios a los tuyos, mis planes por los tuyos. ¿Qué quieres Padre bueno? Que esta pregunta me acompañe siempre en mis decisiones y de manera especial en mi ser apóstol. Que todo brote de ti y vuelva a ti.
En la oración, me vas conformando contigo. Unidos me enseñas a vivir para la Voluntad del Padre. Ahí enfrentamos las luchas para ceder mi voluntad a la tuya, mis criterios a los tuyos, mis planes por los tuyos. ¿Qué quieres Padre bueno? Que esta pregunta me acompañe siempre en mis decisiones y de manera especial en mi ser apóstol. Que todo brote de ti y vuelva a ti.
«Que Jesús, el Hijo eterno, convertido en hijo en el tiempo, nos ayude a encontrar el camino de una nueva irradiación de esta experiencia humana tan sencilla y tan grande que es ser hijo. En la multiplicación de la generación hay un misterio de enriquecimiento de la vida de todos, que viene de Dios mismo. Debemos redescubrirlo, desafiando el prejuicio; y vivirlo en la fe con plena alegría».
(S.S. Francisco, Catequesis del 11 de febrero de 2015).
Diálogo con Cristo
 Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama.
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Hoy a lo largo del día repite esta jaculatoria o cualquier otra que haya brotado de esta oración. “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
¿Quién es Cristo para mi?
Miércoles cuarta semana de Cuaresma. La conversión cristiana pasa primero por la experiencia de Cristo.
 La dimensión interior del hombre debe ser buscada insistentemente en nuestra vida. En esta reflexión veremos algunos de los efectos que debe tener esta dimensión interior en nosotros. No olvidemos que todo viene de un esfuerzo de conversión; todo nace de nuestro esfuerzo personal por convertir el alma a Dios, por dirigir la mente y el corazón a nuestro Señor.
La dimensión interior del hombre debe ser buscada insistentemente en nuestra vida. En esta reflexión veremos algunos de los efectos que debe tener esta dimensión interior en nosotros. No olvidemos que todo viene de un esfuerzo de conversión; todo nace de nuestro esfuerzo personal por convertir el alma a Dios, por dirigir la mente y el corazón a nuestro Señor.
¿Qué consecuencias tiene esta conversión en nosotros? En una catequesis el Papa hablaba de tres dimensiones que tiene que tener la conversión: la conversión a la verdad, la conversión a la santidad y la conversión a la reconciliación.
¿Qué significa convertirme a la verdad? Evidentemente que a la primera verdad a la que tengo que convertirme es a la verdad de mí mismo; es decir, ¿quién soy yo?, ¿para qué estoy en este mundo? Pero, al mismo tiempo, la conversión a la verdad es también una apertura a esa verdad que es Dios nuestro Señor, a la verdad de Cristo.
Convertirme a Cristo no es solamente convertirme a una ideología o a una doctrina; la conversión cristiana tiene que pasar primero por la experiencia de Cristo. A veces podemos hacer del cristianismo una teoría más o menos convincente de forma de vida, y entonces se escuchan expresiones como: “el concepto cristiano”, “la doctrina cristiana”, “el programa cristiano”, “la ideología cristiana”, como si eso fuese realmente lo más importante, y como si todo eso no estuviese al servicio de algo mucho más profundo, que es la experiencia que cada hombre y cada mujer tienen que hacer de Cristo.
 Lo fundamental del cristianismo es la experiencia que el hombre y la mujer hacen de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué experiencia tengo yo de Jesucristo? A lo mejor podría decir que ninguna, y qué tremendo sería que me supiese todo el catecismo pero que no tuviese experiencia de Jesucristo. Estrictamente hablando no existe una ideología cristiana, es como si dijésemos que existe una ideología de cada uno de nosotros. Existe la persona con sus ideas, pero no existe una ideología de una persona. Lo más que se puede hacer de cada uno de nosotros es una experiencia que, evidentemente como personas humanas, conlleva unas exigencias de tipo moral y humano que nacen de la experiencia. Si yo no parto de la reflexión sobre mi experiencia de una persona, es muy difícil que yo sea capaz de aplicar teorías sobre esa persona.
Lo fundamental del cristianismo es la experiencia que el hombre y la mujer hacen de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué experiencia tengo yo de Jesucristo? A lo mejor podría decir que ninguna, y qué tremendo sería que me supiese todo el catecismo pero que no tuviese experiencia de Jesucristo. Estrictamente hablando no existe una ideología cristiana, es como si dijésemos que existe una ideología de cada uno de nosotros. Existe la persona con sus ideas, pero no existe una ideología de una persona. Lo más que se puede hacer de cada uno de nosotros es una experiencia que, evidentemente como personas humanas, conlleva unas exigencias de tipo moral y humano que nacen de la experiencia. Si yo no parto de la reflexión sobre mi experiencia de una persona, es muy difícil que yo sea capaz de aplicar teorías sobre esa persona.
¿Es Cristo para mí una doctrina o es alguien vivo? ¿Es alguien vivo que me exige, o es simplemente una serie de preguntas de catecismo? La importancia que tiene para el hombre y la mujer la persona de Cristo no tiene límites. Cuando uno tuvo una experiencia con una persona, se da cuenta, de que constantemente se abren nuevos campos, nuevos terrenos que antes nadie había pisado, y cuando llega la muerte y dejamos de tener la experiencia cotidiana con esa persona, nos damos cuenta de que su presencia era lo que más llenaba mi vida.
 Convertirme a Cristo significa hacer a Cristo alguien presente en mi existencia. Esa experiencia es algo muy importante, y tenemos que preguntarnos: ¿Está Cristo realmente presente en toda mi vida? ¿O Cristo está simplemente en algunas partes de mi vida? Cuando esto sucede, qué importante es que nos demos cuenta de que quizá yo no estoy siendo todo lo cristiano que debería ser. Convertirme a la verdad, convertirme a Cristo significa llevarle y hacerle presente en cada minuto.
Convertirme a Cristo significa hacer a Cristo alguien presente en mi existencia. Esa experiencia es algo muy importante, y tenemos que preguntarnos: ¿Está Cristo realmente presente en toda mi vida? ¿O Cristo está simplemente en algunas partes de mi vida? Cuando esto sucede, qué importante es que nos demos cuenta de que quizá yo no estoy siendo todo lo cristiano que debería ser. Convertirme a la verdad, convertirme a Cristo significa llevarle y hacerle presente en cada minuto.
Hay una segunda dimensión de esta conversión: la conversión a la santidad. Dice el Papa, “Toda la vida debe estar dedicada al perfeccionamiento espiritual. En Cuaresma, sin embargo, es más notable la exigencia de pasar de una situación de indiferencia y lejanía a una práctica religiosa más convencida; de una situación de mediocridad y tibieza a un fervor más sentido y profundo; de una manifestación tímida de la fe al testimonio abierto y valiente del propio credo.” ¡Qué interesante descripción del Santo Padre! En la primera frase habla a todos los cristianos, no a monjes ni a sacerdotes. ¿Soy realmente una persona que tiende hacia la perfección espiritual? ¿Cuál es mi intención hacia la visión cristiana de la virtud de la humildad, de la caridad, de la sencillez de corazón, o en la lucha contra la pereza y vanidad?
El Papa pinta unos trazos de lo que es un santo, dice: “El santo no es ni el indiferente, ni el lejano, ni el mediocre, ni el tibio, ni el tímido”. Si no eres lejano, mediocre, tímido, tibio, entonces tienes que ser santo. Elige: o eres esos adjetivos, o eres santo. Y no olvidemos que el santo es el hombre completo, la mujer completa; el hombre o la mujer que es convencido, profundo, abierto y valiente.
Evidentemente la dimensión fundamental es poner mi vida delante de Dios para ser convencido delante de Dios, para ser profundo delante de Dios, para ser abierto y valiente delante de Dios.
vida delante de Dios para ser convencido delante de Dios, para ser profundo delante de Dios, para ser abierto y valiente delante de Dios.
Podría ser que en mi vida este esfuerzo por la santidad no fuese un esfuerzo real, y esto sucede cuando queremos ser veleidosamente santos. Una persona veleidosa es aquella que tiene un grandísimo defecto de voluntad. El veleidoso es aquella persona que, queriendo el bien y viéndolo, no pone los medios. Veo el bien y me digo: ¡qué hermoso es ser santo!, pero como para ser santo hay que ser convencido, profundo, abierto y valiente, pues nos quedamos con los sueños, y como los sueños…, sueños son.
¿Realmente quiero ser santo, y por eso mi vida cristiana es una vida convencida, y por lo mismo procuro formarme para convencerme en mi formación cristiana a nivel moral, a nivel doctrinal? ¡Cuántas veces nuestra formación cristiana es una formación ciega, no formada, no convencida! ¿Nos damos cuenta de que muchos de los problemas que tenemos son por ignorancia? ¿Es mi cristianismo profundo, abierto y valiente en el testimonio?
 Hay una tercera dimensión de esta conversión: la dimensión de la reconciliación. De aquí brota y se empapa la tercera conversión a la que nos invita la Cuaresma. El Papa dice que todos somos conscientes de la urgencia de esta invitación a considerar los acontecimientos dolorosos que está sufriendo la humanidad: “Reconciliarse con Dios es un compromiso que se impone a todos, porque constituye la condición necesaria para recuperar la serenidad personal, el gozo interior, el entendimiento fraterno con los demás y por consiguiente, la paz en la familia, en la sociedad y en el mundo. Queremos la paz, reconciliémonos con Dios”.
Hay una tercera dimensión de esta conversión: la dimensión de la reconciliación. De aquí brota y se empapa la tercera conversión a la que nos invita la Cuaresma. El Papa dice que todos somos conscientes de la urgencia de esta invitación a considerar los acontecimientos dolorosos que está sufriendo la humanidad: “Reconciliarse con Dios es un compromiso que se impone a todos, porque constituye la condición necesaria para recuperar la serenidad personal, el gozo interior, el entendimiento fraterno con los demás y por consiguiente, la paz en la familia, en la sociedad y en el mundo. Queremos la paz, reconciliémonos con Dios”.
La primera injusticia que se comete no es la injusticia del hombre para con el hombre, sino la injusticia del hombre para con Dios. ¿Cuál es la primera injusticia que aparece en la Biblia? El pecado original. ¿Y del pecado de Adán y Eva qué pecado nace? El segundo pecado, el pecado de Caín contra Abel. Del pecado del hombre contra Dios nace el pecado del hombre contra el hombre. No existe ningún pecado del hombre contra el hombre que no provenga del pecado primero del hombre contra Dios. No hay ningún pecado de un hombre contra otro que no nazca de un corazón del cual Dios ya se ha ido hace tiempo. Si queremos transformar la sociedad, lo primero que tenemos que hacer es reconciliar nuestro corazón con Dios.
 Si queremos recristianizar al mundo, cambiar a la humanidad, lo primero que tenemos que hacer es transformar y recristianizar nuestro corazón. ¿Mis criterios son del Evangelio? ¿Mis comportamientos son del Evangelio? ¿Mi vida familiar, conyugal, social y apostólica se apega al Evangelio?
Si queremos recristianizar al mundo, cambiar a la humanidad, lo primero que tenemos que hacer es transformar y recristianizar nuestro corazón. ¿Mis criterios son del Evangelio? ¿Mis comportamientos son del Evangelio? ¿Mi vida familiar, conyugal, social y apostólica se apega al Evangelio?
Ésta es la verdadera santidad, que sólo la consiguen las personas que realmente han hecho en su existencia la experiencia de Cristo. Personas que buscan y anhelan la experiencia de Cristo, y que no ponen excusas para no hacerla. No es excusa para no hacer la experiencia de Cristo el propio carácter, ni las propias obligaciones, ni la propia salud, porque si en estos aspectos de mi vida no sé hacer la experiencia de Cristo, no estoy siendo cristiano.
Cuaresma es convertirse a la verdad, a la santidad y a la reconciliación. En definitiva, Cuaresma es comprometerse. Convertirse es comprometerse con Cristo con mi santidad, con mi dimensión social de evangelización. ¿Tengo esto? ¿Lo quiero tener? ¿Pongo los medios para tenerlo? Si es así, estoy bien; si no es así, estoy mal. Porque una persona que se llame a sí misma cristiana y que no esté auténticamente comprometida con Cristo en su santidad para evangelizar, no es cristiana.
Reflexionen sobre esto, saquen compromisos y busquen ardientemente esa experiencia, esa santidad y ese compromiso apostólico; nunca digan no a Cristo en su vida, nunca se pongan a sí mismos por encima de lo que Cristo les pide, porque el día en que lo hagan, estarán siendo personas lejanas, indiferentes, tibias, mediocres, tímidas. En definitiva no estarán siendo seres humanos auténticos, porque no estarán siendo cristianos.
Las 6 batallas de la juventud que ningún adulto debe olvidar
José Martín Descalzo, advierte sobre los peligros de vivir una vida arrastrada por el mundo
 La vida pasa rápido. De pronto estás jugando en la calle con apenas una decena de años y hoy ya eres un hombre entrando en los grandiosos cuarenta años.
La vida pasa rápido. De pronto estás jugando en la calle con apenas una decena de años y hoy ya eres un hombre entrando en los grandiosos cuarenta años.
¿Qué paso con tus ilusiones de juventud, con tus sueños y tus ideales?, ¿aún los recuerdas, los conservas? ¿Pasaste por la vida siguiendo lo que el camino te iba trayendo?, ¿o te abrazaste a tus ideales y no perdiste la fe? Es a esta reflexión a la que nos invita José Martín Descalzo con este hermoso texto que hoy presentamos.
Lejos de querer mostrar una visión negativa de la vida, José Martín, advierte sobre los peligros de vivir una vida arrastrada por el mundo. Ilustra claramente las batallas, que sin saber, el hombre adulto va perdiendo en la vida. Es como un llamado de atención a no vivir a tientas sino a tomar la vida que se nos ha regalado en nuestras manos y responder a los anhelos del corazón, que llevan inscritos como un código, ese plan maestro que el creador ha confiado a cada uno de nosotros.
¿A qué derrota llegas muchacho?
 “Me ha angustiado tu carta de hoy, muchacho. ¡Te muestras tan seguro de ti mismo, te sientes tan gozoso de «haber madurado»! Te juro que he temblado al percibir esa punta de desprecio con la que hablas de tus an?os juveniles, de tus suen?os, de aquellos ideales que —dices— «eran, si?, hermosos, pero irrealizables». Ahora, me explicas, te has adaptado a la realidad y, con ello, has triunfado. Tienes un nombre, una buena casa, un cierto capital, una familia… Exhibes todo eso como si fueran joyas en el escote de una dama. So?lo, en medio de tanto orgullo, se te escapa un diminuto rela?mpago de nostalgia al reconocer que: «aquellos absurdos suen?os eran, cuando menos, hermosos.»
“Me ha angustiado tu carta de hoy, muchacho. ¡Te muestras tan seguro de ti mismo, te sientes tan gozoso de «haber madurado»! Te juro que he temblado al percibir esa punta de desprecio con la que hablas de tus an?os juveniles, de tus suen?os, de aquellos ideales que —dices— «eran, si?, hermosos, pero irrealizables». Ahora, me explicas, te has adaptado a la realidad y, con ello, has triunfado. Tienes un nombre, una buena casa, un cierto capital, una familia… Exhibes todo eso como si fueran joyas en el escote de una dama. So?lo, en medio de tanto orgullo, se te escapa un diminuto rela?mpago de nostalgia al reconocer que: «aquellos absurdos suen?os eran, cuando menos, hermosos.»
Tu carta ha evocado en mí un viejo texto del doctor Schweitzer que desde hace veinte años me persigue. Me gustaría que te lo aprendieras de memoria, porque puede ser tu última tabla de salvación:
Lo que comúnmente nos hemos acostumbrado a ver como madurez en el hombre es, en realidad, una resignada sensatez. Uno se va adaptando al modelo impuesto por los demás al ir renunciando poco a poco a las ideas y convicciones que le fueron más caras en la juventud. Uno creía en la victoria de la verdad, pero ya no cree. Uno creía en el hombre, pero ya no cree en él. Uno creía en el bien y ahora no cree. Uno luchaba por la justicia y ha cesado de luchar por ella. Uno confiaba en el poder de la bondad y del espíritu pacífico, pero ya no confía. Era capaz de entusiasmos, ya no lo es. Para poder navegar mejor entre los peligros y las tormentas de la vida se ha visto obligado a aligerar su embarcación. Y ha arrojado por la borda una cantidad de bienes que no le parecían indispensables. Pero que eran justamente sus provisiones y sus reservas de agua. Ahora navega, sin duda, con mayor agilidad y menos peso, pero se muere de hambre y de sed.
 Leí estas palabras cuando yo era poco más que un muchacho. Y no me han abandonado nunca. Porque he visto en ellas el retrato exactísimo de cientos de vidas. ¿Es cierto, entonces, que crecer es tan terrible? ¿Vivir es simplemente ir abandonando? ¿Eso que llamamos «madurez» es casi siempre puro envejecimiento, simple resignación, ingreso en los cuarteles de la mediocridad? Me gustaría, amigo, que antes de exhibir tanto orgullo te atrevieras a repasar esa lista de seis batallas y te preguntaras a ti mismo a que? derrota llegas, seguro de que de ahí deducirás lo que te queda de humano:
Leí estas palabras cuando yo era poco más que un muchacho. Y no me han abandonado nunca. Porque he visto en ellas el retrato exactísimo de cientos de vidas. ¿Es cierto, entonces, que crecer es tan terrible? ¿Vivir es simplemente ir abandonando? ¿Eso que llamamos «madurez» es casi siempre puro envejecimiento, simple resignación, ingreso en los cuarteles de la mediocridad? Me gustaría, amigo, que antes de exhibir tanto orgullo te atrevieras a repasar esa lista de seis batallas y te preguntaras a ti mismo a que? derrota llegas, seguro de que de ahí deducirás lo que te queda de humano:
La primera batalla se da en el campo del amor a la verdad. Suele ser la primera que se pierde. Uno ha asegurado en sus años de estudiante que vivirá con la verdad por delante. Pero pronto descubre uno que, en esta tierra, es más útil y rentable la mentira que la verdad; que, con ésta, «no se va a ninguna parte» y que, aunque diga el refrán que la mentira tiene las piernas muy cortas, los mentirosos saben avanzar muy bien en coche. Abres los ojos y ves cómo a tu lado progresan los babosos, los lamedores. Y un día tu? también, muchacho, sonríes, tiras de la levita, abres puertas, sirves de alfombra, tiras por la borda la incomoda verdad. Ese día, muchacho, sufres la primera derrota, das el primer paso que te aleja de tu propia alma.
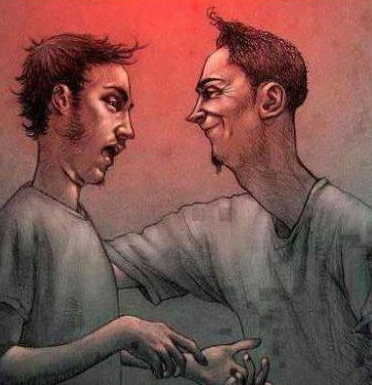 La segunda batalla tiene lugar en los terrenos de la confianza. Uno entra en la vida creyendo que los hombres son buenos. ¿Quién podría engañarnos? Si de nadie somos enemigos, ¿cómo lo sería alguien nuestro? Y ahí? esta? ya esperándonos el primer batacazo. Es una zancadilla estúpida o, incluso, una traición que nos desencuaderna el alma precisamente porque no logramos entenderla. Y nuestra alma, herida, bascula de punta a punta. El hombre es malo, pensamos. Rodeamos de hilo espinado nuestro castillo interior, ponemos puente levadizo para llegar a nuestra alma, a nuestro corazón ya no se podrá? entrar si no es con pasaporte. El alma forrada de cuchillos es la segunda derrota.
La segunda batalla tiene lugar en los terrenos de la confianza. Uno entra en la vida creyendo que los hombres son buenos. ¿Quién podría engañarnos? Si de nadie somos enemigos, ¿cómo lo sería alguien nuestro? Y ahí? esta? ya esperándonos el primer batacazo. Es una zancadilla estúpida o, incluso, una traición que nos desencuaderna el alma precisamente porque no logramos entenderla. Y nuestra alma, herida, bascula de punta a punta. El hombre es malo, pensamos. Rodeamos de hilo espinado nuestro castillo interior, ponemos puente levadizo para llegar a nuestra alma, a nuestro corazón ya no se podrá? entrar si no es con pasaporte. El alma forrada de cuchillos es la segunda derrota.
La tercera es más grave porque ocurre en el mundo de los ideales. Uno ya no esta? seguro de las personas, pero cree aún en las grandes causas de su juventud: en el trabajo, en la fe, en la familia, en tales o cuales ideales políticos. Se enrola bajo esas banderas. Aunque los hombres fallen, éstas no fallarán. Pero pronto se ve que no triunfan las banderas mejores, que la demagogia es más «útil» que la verdad y que, con no poca frecuencia, bajo una gran bandera hay un cretino más grande. Se descubre que el mundo no mide la calidad de las banderas, sino su éxito. ¿Y quién no prefiere una mala causa triunfante a una buena derrotada? Ese día otro trozo del alma se desgaja y se pudre.
 La cuarta batalla es la más romántica. Creemos en la justicia y la santa indignación se nos sube a los labios. Gritamos. Gritar es fácil, llena nuestra boca, da la impresión de que estamos luchando. Luego descubrimos que el mundo nunca cambia con gritos y que, si alguien quiere estar con los despellejados, ha de perder su piel. Y un día descubrimos que no se puede conseguir la justicia completa y empezamos a pactar con pequeñas injusticias, con grandes componendas. Ese día caemos derrotados en la cuarta pelea
La cuarta batalla es la más romántica. Creemos en la justicia y la santa indignación se nos sube a los labios. Gritamos. Gritar es fácil, llena nuestra boca, da la impresión de que estamos luchando. Luego descubrimos que el mundo nunca cambia con gritos y que, si alguien quiere estar con los despellejados, ha de perder su piel. Y un día descubrimos que no se puede conseguir la justicia completa y empezamos a pactar con pequeñas injusticias, con grandes componendas. Ese día caemos derrotados en la cuarta pelea
No pasara? mucho tiempo sin que decidamos «imponer» nuestra paz violenta, nuestras santísimas coacciones. Todavía creemos en la paz. Pensamos que el malo es recuperable, que el amor y las razones serán suficientes. Pero pronto se nos eriza el alma, comenzamos a desconfiar de la blandura, decidimos que puede dialogarse con éstos si?, pero no con aquéllos. No pasara? mucho tiempo sin que decidamos «imponer» nuestra paz violenta, nuestras santísimas coacciones. Es la quinta derrota. ¿Queda aún algo de nuestra juventud? Quedan aún algunas ráfagas de entusiasmo, leves esperanzas que rebrotan leyendo un libro o viendo una película. Pero un día las llamamos «ilusiones», un día nos explicamos a nosotros mismos que «no hay nada que hacer», que «el mundo es así?», que «el hombre es triste».
Perdida esta sexta batalla del entusiasmo, al hombre ya sólo le quedan dos caminos: engañarse a si? mismo creyendo que ha triunfado, taponando con placer y dinero los huecos del alma en los que habito? la esperanza, o conservar algo de corazón y descubrir que nuestro barco marcha a la deriva y que estamos hambrientos y vacíos, sin peso de ilusiones, sin alma. Me gustaría que, al menos, te quedara esta angustia, amigo que hoy me escribes. Y que tuvieras aún el valor suficiente para preguntarte a que? derrota has llegado, muchacho.”
Por qué se deteriora un matrimonio y cómo salvarlo

Mercedes Honrubia, del Instituto Coincidir, habla de cómo vencer esa dinámica tan perniciosa de la pareja cuya relación se va deteriorando
Los que trabajamos en el acompañamiento familiar, estamos notando un notable ascenso de matrimonios que piden ayuda porque han llegado a un punto donde no saben cómo afrontar la realidad que les toca vivir. Su convivencia se ha convertido en una constante escalada de reproches y discusiones que hace insoportable el día a día. Se ha generado el baile del desencuentro, cuya melodía podría ser: «quién tiene la culpa» o «y tú más.»
A estas alturas creo que todos hemos podido experimentar en carne propia o en gente cercana cómo este tipo de situaciones, en alguna u otra medida, se han instalado en las familias.
Y no me refiero a una crisis como la que corresponde a cada etapa del ciclo vital o familiar (nacimiento de hijos, adolescencia, nido vacío, etc…) sino a crisis que si no se reconducen a tiempo, son capaces de ir cortando las raíces más profundas del matrimonio.
Parece que las crisis azotan la paz familiar, pero desde nuestra experiencia en el Instituto Coincidir acompañando a matrimonios, quiero resaltar que una crisis no necesariamente es sinónimo de ruptura.
Una crisis, bien gestionada, trae un aprendizaje y es una oportunidad de crecimiento en la pareja.
Una reciente encuesta realizada por Vida Cristiana a sus lectores arrojó como principales causas de la ruptura de matrimonios cristianos la falta de comunicación, de respeto por el otro cónyuge y, sobre todo, una deficiente relación con Dios, ya sea por parte del esposo, la esposa o ambos.
Entonces, ¿qué está ocurriendo?
El individualismo tan instalado en nuestra sociedad se ha metido en los matrimonios, hemos olvidado la esencia del sacramento, la unión y la alianza con Dios y entre nosotros como esposos.

Trismegist san | Shutterstock
Te puede interesar: El hiperindividualismo: El gran drama del Siglo XXI
El Papa Francisco así lo manifiesta en la exhortación apostólica Amoris Laetitia:
«Por otra parte, «hay que considerar el creciente peligro que representa un individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto»[12]. «
Amoris Laetitia, n. 33
«Las tensiones inducidas por una cultura individualista exagerada de la posesión y del disfrute generan dentro de las familias dinámicas de intolerancia y agresividad.»
Amoris Laetitia, n. 33
Este individualismo proviene de la falta de amor. Pero no un amor místico y romanticón como el que nos sugieren las canciones o las películas ( y que de vez en cuando es el ingrediente secreto) sino un amor de raíz, tan profundo como el que desarrolla una madre con un hijo desde que sabe que está embarazada y que poco a poco va forjando su relación de apego.
Necesitamos sentirnos seguros en nuestra relación
Los adultos, igual que los niños, necesitamos amar y ser amados. Sólo el que ha tenido la experiencia de haber sido amado, puede amar de verdad. Por eso, nos encontramos con muchos matrimonios que, por no haber vivido esa experiencia de amor en sus familias de origen, no saben amar ni ser amados.
De la misma manera que un hijo recibe amor incondicional de sus padres (es protegido, desafiado y acompañado siempre), los adultos necesitamos sentir esa protección, cuidado y cariño de nuestro cónyuge.
Un padre/madre vela por sus hijos y nunca deja de cuidarlos, a veces desde la distancia, otras veces en forma directa, otras sin intervenir directamente para darle espacio para crecer y para respetar su libertad.
Un padre/madre están siempre presentes, esperando con los brazos abiertos para recibir a sus hijos cuando lo necesiten. De igual forma los adultos necesitamos lo mismo de nuestro cónyuge.
El peligro del aislamiento
Cuando esto ocurre, nos sentimos seguros en nuestra relación. El apego en los adultos se basa fundamentalmente en la reciprocidad. Igual que yo me entrego a ti, necesito sentirme acogido por ti. Esa reciprocidad en dar y recibir, me da seguridad, firmeza en mi relación.
Puede ocurrir que, muchas veces, sin intención, podemos hacer daño a nuestro esposo o esposa por algún gesto, acción o reacción que se interprete de manera inadecuada. La tendencia natural sería protegernos de esa amenaza, generando un aislamiento interior, que no favorece la comunicación, porque no nos sentimos seguros en nuestra relación. Se inicia de esta manera un círculo vicioso, que antes hemos llamado el baile del desencuentro, que nos lleva a sentirnos desprotegidos, aislándonos, llegando a levantar muros (emocionales e incluso físicos, -por ejemplo, rechazando cualquier gesto de cariño de la otra persona-) que nos protejan de esa amenaza percibida.
Si tenemos esto en cuenta o sabemos percibir esa amenaza, seremos capaces de trabajar para cultivar ese amor afianzando, a través de la comunicación en positivo, la confianza necesaria para ir construyendo nuestra relación de apego con nuestro cónyuge y recuperar la seguridad en nuestra relación, ese cuidado, cariño y protección que como seres humanos necesitamos, para vivir nuestro matrimonio en plenitud.
Si Dios es Padre y es Amor, esa seguridad y plenitud, las encontramos en Él. En un Dios desbordado de amor por nosotros. Un amor manifestado en sus alianzas, cuyo garante no puede ser más fiable, más justo, más legítimo.
Este Dios que se da por completo y manifiesta esta entrega en forma permanente, eterna. Que tiende su mano en todo momento, para que cualquiera que lo busque lo encuentre y pueda descansar en Él.
«Todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de la familia si no nos detenemos especialmente a hablar de amor. Porque no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. En efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo «a perfeccionar el amor de los cónyuges«[104].
«También aquí se aplica que, ‘podría tener fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve’ (1 Co 13,2-3). Pero la palabra ‘amor’, una de las más utilizadas, aparece muchas veces desfigurada[105].»
Amoris Laetitia, n. 89


